 Jorge Luis Borges es, sin duda, uno de los mejores escritores que ha dado la lengua española, pero desde mi punto de vista, una de sus incongruencias fue la de afirmar que prefería leer el
Jorge Luis Borges es, sin duda, uno de los mejores escritores que ha dado la lengua española, pero desde mi punto de vista, una de sus incongruencias fue la de afirmar que prefería leer el Quijote
en inglés que en castellano. Quizá era una manera de provocar, nunca lo sabremos.Uno de los mejores cuentos de Borges es "Pierre Menard autor del Quijote". Quizá tomó la inspiración del mismo Cervantes quién, en un "divertimento" en su monumental obra, hace volver locos a
los lectores (y estudiosos) haciendo aparecer a los "verdaderos" autores de su obra.Aquí dejo el relato de Borges. LA OBRA VISIBLE que ha dejado este novelista es de fácil y breve enumeración. Son, por lo tanto, imperdonables las omisiones y adiciones perpetradas por madame Henri Bachelier en un catálogo falaz que cierto diario cuya tendencia protestante no es un secreto ha tenido la desconsideración de inferir a sus deplorables lectores si bien estos son pocos y calvinistas, cuando no masones y circuncisos. Los amigos auténticos de Menard han visto con alarma ese catálogo y aun con cierta tristeza. Diríase que ayer nos reunimos ante el mármol final y entre los cipreses infaustos y ya el Error trata de empañar su Memoria... Decididamente, una breve rectificación es inevitable.
Me consta que es muy fácil recusar mi pobre autoridad. Espero, sin embargo, que no me prohibirán mencionar dos altos testimonios. La baronesa de Bacourt (en cuyos vendredis inolvidables tuve el honor de conocer al llorado poeta) ha tenido a bien aprobar las líneas que siguen. La condesa de Bagnoregio, uno de los espíritus más finos del principado de Mónaco (y ahora de Pittsburgh, Pennsylvania, después de su reciente boda con el filántropo internacional Simón Kautzsch, tan calumniado, ¡ay!, por las víctimas de sus desinteresadas maniobras) ha sacrificado a la veracidad y a la muerte (tales son sus palabras) la señoril reserva que la distingue y en una carta abierta publicada en la revista Luxe me concede asimismo su beneplácito. Esas ejecutorias, creo, no son insuficientes.
He dicho que la obra visible de Menard es fácilmente enumerable. Examinado con esmero su archivo particular, he verificado que consta de las piezas que siguen:
a) Un soneto simbolista que apareció dos veces (con variaciones) en la revista La Conque (números de marzo y octubre de 1899).
b) Una monografía sobre la posibilidad de construir un vocabulario poético de conceptos que no fueran sinónimos o perífrasis de los que informan el lenguaje común, sino objetos ideales creados por una convención y esencialmente destinados a las necesidades poéticas (Nîmes, 1901).
c) Una monografía sobre ciertas conexiones o afinidades del pensamiento de Descartes, de Leibniz y de John Wilkins (Nîmes, 1903).
d) Una monografía sobre la Characteristica Universalis de Leibniz (Nîmes, 1904).
e) Un artículo técnico sobre la posibilidad de enriquecer el ajedrez eliminando uno de los peones de torre. Menard propone, recomienda, discute y acaba por rechazar esa innovación.
f) Una monografía sobre el Ars Magna Generalis de Ramón Llull (Nîmes, 1906).
g) Una traducción con prólogo y notas del Libro de la invención liberal y arte del juego del axedrez de Ruy López de Segura (París, 1907).
h) Los borradores de una monografía sobre la lógica simbólica de George Boole.
i) Un examen de las leyes métricas esenciales de la prosa francesa, ilustrado con ejemplos de Saint¬Simon (Revue des Langues Romanes, Montpellier, octubre de 1909).
j) Una réplica a Luc Durtain (que había negado la existencia de tales leyes) ilustrada con ejemplos de Luc Durtain (Revue des Langues Romanes, Montpellier, diciembre de 1909).
k) Una traducción manuscrita de la Aguja de navegar cultos de Quevedo, intitulada La Boussole des précieux.
l) Un prefacio al catálogo de la exposición de litografías de Carolus Hourcade (Nîmes, 1914).
m) La obra Les Problèmes d'un problème (París, 1917) que discute en orden cronológico las soluciones del ilustre problema de Aquiles y la tortuga. Dos ediciones de este libro han aparecido hasta ahora; la segunda trae como epígrafe el consejo de Leibniz Ne craignez point, monsieur, la tortue, y renueva los capítulos dedicados a Russell y a Descartes.
n) Un obstinado análisis de las costumbres sintácticas de Toulet (N.R.F., marzo de 1921). Menard ¬recuerdo¬ declaraba que censurar y alabar son operaciones sentimentales que nada tienen que ver con la crítica.
o) Una transposición en alejandrinos del Cimetière marin, de Paul Valéry (N.R.F., enero de 1928).
p) Una invectiva contra Paul Valéry, en las Hojas para la supresión de la realidad de Jacques Reboul. (Esa invectiva, dicho sea entre paréntesis, es el reverso exacto de su verdadera opinión sobre Valéry. Éste así lo entendió y la amistad antigua de los dos no corrió peligro.)
q) Una definición de la condesa de Bagnoregio, en el victorioso volumen ¬la locución es de otro colaborador, Gabriele d'Annunzio¬ que anualmente publica esta dama para rectificar los inevitables falseos del periodismo y presentar al mundo y a Italia una auténtica efigie de su persona, tan expuesta (en razón misma de su belleza y de su actuación) a interpretaciones erróneas o apresuradas.
r) Un ciclo de admirables sonetos para la baronesa de Bacourt (1934).
s) Una lista manuscrita de versos que deben su eficacia a la puntuación.[1]
Hasta aquí (sin otra omisión que unos vagos sonetos circunstanciales para el hospitalario, o ávido, álbum de madame Henri Bachelier) la obra visible de Menard, en su orden cronológico. Paso ahora a la otra: la subterránea, la interminablemente heroica, la impar. También, ¡ay de las posibilidades del hombre!, la inconclusa. Esa obra, tal vez la más significativa de nuestro tiempo, consta de los capítulos noveno y trigésimo octavo de la primera parte del Don Quijote y de un fragmento del capítulo veintidós. Yo sé que tal afirmación parece un dislate; justificar ese dislate es el objeto primordial de esta nota.[2]
Dos textos de valor desigual inspiraron la empresa. Uno es aquel fragmento filológico de Novalis ¬el que lleva el número 2005 en la edición de Dresden¬ que esboza el tema de la total identificación con un autor determinado. Otro es uno de esos libros parasitarios que sitúan a Cristo en un bulevar, a Hamlet en la Cannebiére o a don Quijote en Wall Street. Como todo hombre de buen gusto, Menard abominaba de esos carnavales inútiles, sólo aptos ¬decía¬ para ocasionar el plebeyo placer del anacronismo o (lo que es peor) para embelesarnos con la idea primaria de que todas las épocas son iguales o de que son distintas. Más interesante, aunque de ejecución contradictoria y superficial, le parecía el famoso propósito de Daudet: conjugar en una figura, que es Tartarín, al Ingenioso Hidalgo y a su escudero... Quienes han insinuado que Menard dedicó su vida a escribir un Quijote contemporáneo, calumnian su clara memoria.
No quería componer otro Quijote lo cual es fácil sino el Quijote. Inútil agregar que no encaró nunca una transcripción mecánica del original; no se proponía copiarlo. Su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran ¬palabra por palabra y línea por línea¬ con las de Miguel de Cervantes.
Mi propósito es meramente asombroso, me escribió el 30 de septiembre de 1934 desde Bayonne. El término final de una demostración teológica o metafísica el mundo externo, Dios, la causalidad, las formas universales no es menos anterior y común que mi divulgada novela. La sola diferencia es que los filósofos publican en agradables volúmenes las etapas intermediarias de su labor y que yo he resuelto perderlas. En efecto, no queda un solo borrador que atestigüe ese trabajo de años.
El método inicial que imaginó era relativamente sencillo. Conocer bien el español, recuperar la fe católica, guerrear contra los moros o contra el turco, olvidar la historia de Europa entre los años de 1602 y de 1918, ser Miguel de Cervantes. Pierre Menard estudió ese procedimiento (sé que logró un manejo bastante fiel del español del siglo diecisiete) pero lo descartó por fácil. ¡Más bien por imposible! dirá el lector. De acuerdo, pero la empresa era de antemano imposible y de todos los medios imposibles para llevarla a término, éste era el menos interesante. Ser en el siglo veinte un novelista popular del siglo diecisiete le pareció una disminución. Ser, de alguna manera, Cervantes y llegar al Quijote le pareció menos arduo ¬por consiguiente, menos interesante que seguir siendo Pierre Menard y llegar al Quijote, a través de las experiencias de Pierre Menard. (Esa convicción, dicho sea de paso, le hizo excluir el prólogo autobiográfico de la segunda parte del Don Quijote. Incluir ese prólogo hubiera sido crear otro personaje Cervantes pero también hubiera significado presentar el Quijote en función de ese personaje y no de Menard. Éste, naturalmente, se negó a esa facilidad.) Mi empresa no es difícil, esencialmente leo en otro lugar de la carta. Me bastaría ser inmortal para llevarla a cabo. ¿Confesaré que suelo imaginar que la terminó y que leo el Quijote todo el Quijote como si lo hubiera pensado Menard? Noches pasadas, al hojear el capítulo XXVI no ensayado nunca por él reconocí el estilo de nuestro amigo y como su voz en esta frase excepcional: las ninfas de los ríos, la dolorosa y húmida Eco. Esa conjunción eficaz de un adjetivo moral y otro físico me trajo a la memoria un verso de Shakespeare, que discutimos una tarde:
Where a malignant and a turbaned Turk...
¿Por qué precisamente el Quijote? dirá nuestro lector. Esa preferencia, en un español, no hubiera sido inexplicable; pero sin duda lo es en un simbolista de Nîmes, devoto esencialmente de Poe, que engendró a Baudelaire, que engendró a Mallarmé, que engendró a Valéry, que engendró a Edmond Teste. La carta precitada ilumina el punto. El Quijote, aclara Menard, me interesa profundamente, pero no me parece ¿cómo lo diré? inevitable. No puedo imaginar el universo sin la interjección de Edgar Allan Poe:
Ah, bear in mind this garden was enchanted!
o sin el Bateau ivre o el Ancient Mariner, pero me sé capaz de imaginarlo sin el Quijote. (Hablo, naturalmente, de mi capacidad personal, no de la resonancia histórica de las obras.) El Quijote es un libro contingente, el Quijote es innecesario. Puedo premeditar su escritura, puedo escribirlo, sin incurrir en una tautología. A los doce o trece años lo leí, tal vez íntegramente. Después, he releído con atención algunos capítulos, aquellos que no intentaré por ahora. He cursado asimismo los entremeses, las comedias, la Galatea, las Novelas ejemplares, los trabajos sin duda laboriosos de Persiles y Segismunda y el Viaje del Parnaso... Mi recuerdo general del Quijote, simplificado por el olvido y la indiferencia, puede muy bien equivaler a la imprecisa imagen anterior de un libro no escrito. Postulada esa imagen (que nadie en buena ley me puede negar) es indiscutible que mi problema es harto más difícil que el de Cervantes. Mi complaciente precursor no rehusó la colaboración del azar: iba componiendo la obra inmortal un poco à la diable, llevado por inercias del lenguaje y de la invención. Yo he contraído el misterioso deber de reconstruir literalmente su obra espontánea. Mi solitario juego está gobernado por dos leyes polares. La primera me permite ensayar variantes de tipo formal o psicológico; la segunda me obliga a sacrificarlas al texto original y a razonar de un modo irrefutable esa aniquilación... A esas trabas artificiales hay que sumar otra, congénita. Componer el Quijote a principios del siglo diecisiete era una empresa razonable, necesaria, acaso fatal; a principios del veinte, es casi imposible. No en vano han transcurrido trescientos años, cargados de complejísimos hechos. Entre ellos, para mencionar uno solo: el mismo Quijote.
A pesar de esos tres obstáculos, el fragmentario Quijote de Menard es más sutil que el de Cervantes. Éste, de un modo burdo, opone a las ficciones caballerescas la pobre realidad provinciana de su país; Menard elige como realidad la tierra de Carmen durante el siglo de Lepanto y de Lope. ¡Qué españoladas no habría aconsejado esa elección a Maurice Barrès o al doctor Rodríguez Larreta! Menard, con toda naturalidad, las elude. En su obra no hay gitanerías ni conquistadores ni místicos ni Felipe II ni autos de fe. Desatiende o proscribe el color local. Ese desdén indica un sentido nuevo de la novela histórica. Ese desdén condena a Salammbô, inapelablemente.
No menos asombroso es considerar capítulos aislados. Por ejemplo, examinemos el XXXVIII de la primera parte, que trata del curioso discurso que hizo don Quixote de las armas y las letras. Es sabido que don Quijote (como Quevedo en el pasaje análogo, y posterior, de La hora de todos) falla el pleito contra las letras y en favor de las armas. Cervantes era un viejo militar: su fallo se explica. ¡Pero que el don Quijote de Pierre Menard hombre contemporáneo de La trahison des clercs y de Bertrand Russell reincida en esas nebulosas sofisterías! Madame Bachelier ha visto en ellas una admirable y típica subordinación del autor a la psicología del héroe; otros (nada perspicazmente) una transcripción del Quijote; la baronesa de Bacourt, la influencia de Nietzsche. A esa tercera interpretación (que juzgo irrefutable) no sé si me atreveré a añadir una cuarta, que condice muy bien con la casi divina modestia de Pierre Menard: su hábito resignado o irónico de propagar ideas que eran el estricto reverso de las preferidas por él. (Rememoremos otra vez su diatriba contra Paul Valéry en la efímera hoja superrealista de Jacques Reboul.) El texto de Cervantes y el de Menard son verbalmente idénticos, pero el segundo es casi infinitamente más rico. (Más ambiguo, dirán sus detractores; pero la ambigüedad es una riqueza.)
Es una revelación cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes. Éste, por ejemplo, escribió (Don Quijote, primera parte, noveno capítulo):
... la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir.
Redactada en el siglo diecisiete, redactada por el ingenio lego Cervantes, esa enumeración es un mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, escribe:
... la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir.
La historia, madre de la verdad; la idea es asombrosa. Menard, contemporáneo de William James, no define la historia como una indagación de la realidad sino como su origen. La verdad histórica, para él, no es lo que sucedió; es lo que juzgamos que sucedió. Las cláusulas finales ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir son descaradamente pragmáticas.
También es vívido el contraste de los estilos. El estilo arcaizante de Menard extranjero al fin adolece de alguna afectación. No así el del precursor, que maneja con desenfado el español corriente de su época.
No hay ejercicio intelectual que no sea finalmente inútil. Una doctrina es al principio una descripción verosímil del universo; giran los años y es un mero capítulo cuando no un párrafo o un nombre de la historia de la filosofía. En la literatura, esa caducidad es aún más notoria. El Quijote me dijo Menard fue ante todo un libro agradable; ahora es una ocasión de brindis patriótico, de soberbia gramatical, de obscenas ediciones de lujo. La gloria es una incomprensión y quizá la peor.
Nada tienen de nuevo esas comprobaciones nihilistas; lo singular es la decisión que de ellas derivó Pierre Menard. Resolvió adelantarse a la vanidad que aguarda todas las fatigas del hombre; acometió una empresa complejísima y de antemano fútil. Dedicó sus escrúpulos y vigilias a repetir en un idioma ajeno un libro preexistente. Multiplicó los borradores; corrigió tenazmente y desgarró miles de páginas manuscritas.[3] No permitió que fueran examinadas por nadie y cuidó que no le sobrevivieran. En vano he procurado reconstruirlas.
He reflexionado que es lícito ver en el Quijote final una especie de palimpsesto, en el que deben traslucirse los rastros Tenues pero no indescifrables de la previa escritura de nuestro amigo. Desgraciadamente, sólo un segundo Pierre Menard, invirtiendo el trabajo del anterior, podría exhumar y resucitar esas Troyas...
Pensar, analizar, inventar (me escribió también) no son actos anómalos, son la normal respiración de la inteligencia. Glorificar el ocasional cumplimiento de esa función, atesorar antiguos y ajenos pensamientos, recordar con incrédulo estupor que el doctor universalis pensó, es confesar nuestra languidez o nuestra barbarie. Todo hombre debe ser capaz de todas las ideas y entiendo que en el porvenir lo será.
Menard (acaso sin quererlo) ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y rudimentario de la lectura: la técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas. Esa técnica de aplicación infinita nos insta a recorrer la Odisea como si fuera posterior a la Eneida y el libro Le jardin du Centaure de madame Henri Bachelier como si fuera de madame Henri Bachelier. Esa técnica puebla de aventura los libros más calmosos. Atribuir a Louis Ferdinand Céline o a James Joyce la Imitación de Cristo ¿no es una suficiente renovación de esos tenues avisos espirituales?
Nîmes, 1939
[1] Madame Henri Bachelier enumera asimismo una versión literal de la versión literal que hizo Quevedo de la
Introduction à la vie dévote de san Francisco de Sales. En la biblioteca de Pierre Menard no hay rastros de tal obra. Debe tratarse de una broma de nuestro amigo, mal escuchada.
[2] Tuve también el propósito secundario de bosquejar la imagen de Pierre Menard. Pero ¿cómo atreverme a competir con las páginas áureas que me dicen prepara la baronesa de Bacourt o con el lápiz delicado y puntual de Carolus Hourcade?
[3] Recuerdo sus cuadernos cuadriculados, sus negras tachaduras, sus peculiares símbolos tipográficos y su letra de insecto. En los atardeceres le gustaba salir a caminar por los arrabales de Nîmes; solía llevar consigo un cuaderno y hacer una alegre fogata.

 Hace unos días hice referencia a la reacción de Ana Ozores al contemplar una noche de todos los santos una representación de Don Juan Tenorio. He aquí el fragmento en el Clarín relata su emoción:
Hace unos días hice referencia a la reacción de Ana Ozores al contemplar una noche de todos los santos una representación de Don Juan Tenorio. He aquí el fragmento en el Clarín relata su emoción:  Hace unos días que dejamos el verano atrás y el otoño poco a poco va entrando en nuestras vidas. Por desgracia parece que la sequía que padecemos no va acabar. Hoy he oído en las noticias que es la más severa de los últimos 110 años.
Hace unos días que dejamos el verano atrás y el otoño poco a poco va entrando en nuestras vidas. Por desgracia parece que la sequía que padecemos no va acabar. Hoy he oído en las noticias que es la más severa de los últimos 110 años. Esta noche mientras pensaba en qué escribir hoy y visitaba otros blogs, me han venido a la mente dos sonetos: uno de Lope de Vega y otro de Francisco de Quevedo. Ambos definen qué es el amor y, vive Dios, que pocas definiciones pueden ser más acertadas.
Esta noche mientras pensaba en qué escribir hoy y visitaba otros blogs, me han venido a la mente dos sonetos: uno de Lope de Vega y otro de Francisco de Quevedo. Ambos definen qué es el amor y, vive Dios, que pocas definiciones pueden ser más acertadas. El aire entra a través de la ventana; es una brisa suave que huele suavemente a humedad y a mar. El cielo después de cinco días vuelve a lucir claro y sin apenas nubes. El sol preside de nuevo el cielo y sus rayos amenazan con calentar dentro de un rato. La ciudad se está despertando.
El aire entra a través de la ventana; es una brisa suave que huele suavemente a humedad y a mar. El cielo después de cinco días vuelve a lucir claro y sin apenas nubes. El sol preside de nuevo el cielo y sus rayos amenazan con calentar dentro de un rato. La ciudad se está despertando. Hace unos días comencé a leer Washington Square de Henry Hames, una novela que ya comencé con ganas hace unos tres años y que dejé. Y ahora he recordado porqué: la traducción es malísima. El libro está lleno de faltas de expresión, gramaticales, ortográficas, el lenguaje no se adecua a los personajes... Por desgracia mi inglés no me permite leer el original.
Hace unos días comencé a leer Washington Square de Henry Hames, una novela que ya comencé con ganas hace unos tres años y que dejé. Y ahora he recordado porqué: la traducción es malísima. El libro está lleno de faltas de expresión, gramaticales, ortográficas, el lenguaje no se adecua a los personajes... Por desgracia mi inglés no me permite leer el original. Jorge Luis Borges es, sin duda, uno de los mejores escritores que ha dado la lengua española, pero desde mi punto de vista, una de sus incongruencias fue la de afirmar que prefería leer el Quijote en inglés que en castellano. Quizá era una manera de provocar, nunca lo sabremos.
Jorge Luis Borges es, sin duda, uno de los mejores escritores que ha dado la lengua española, pero desde mi punto de vista, una de sus incongruencias fue la de afirmar que prefería leer el Quijote en inglés que en castellano. Quizá era una manera de provocar, nunca lo sabremos. La semana pasada acabé de leer Congreso en Estocolmo de José Luis Sampedro. La novela tiene, en apariencia, un argumento trivial: un profesor de matemáticas de un instituto de Soria viaja a Estocolmo para participar en un congreso científico. La acción se sitúa en los grises años cincuenta y el contraste entre culturas impresiona al matemático español quién cambiará su forma de entender la vida en su estancia en Estocolmo. Allí descubrirá el amor, la amistad verdadera con alguien lejano a quién no conocía antes, la vida y la muerte digna en la figura de un reno, los mil y un significados que puede tener una simple escultura dependiendo del estado de ánimo de quién la contempla
La semana pasada acabé de leer Congreso en Estocolmo de José Luis Sampedro. La novela tiene, en apariencia, un argumento trivial: un profesor de matemáticas de un instituto de Soria viaja a Estocolmo para participar en un congreso científico. La acción se sitúa en los grises años cincuenta y el contraste entre culturas impresiona al matemático español quién cambiará su forma de entender la vida en su estancia en Estocolmo. Allí descubrirá el amor, la amistad verdadera con alguien lejano a quién no conocía antes, la vida y la muerte digna en la figura de un reno, los mil y un significados que puede tener una simple escultura dependiendo del estado de ánimo de quién la contempla
 No sé por qué extraño motivo a veces tenemos muchas ganas de ver a alguien y a la vez temor de que ocurra. He reflexionado muchas veces sobre ello y quizá sea porque tememos que las expectativas no se cumplan.
No sé por qué extraño motivo a veces tenemos muchas ganas de ver a alguien y a la vez temor de que ocurra. He reflexionado muchas veces sobre ello y quizá sea porque tememos que las expectativas no se cumplan.  Una compañera de trabajo me ha regalado esta mañana este cuento de Jorge Bucay acerca de las cadenas que nos atan. ¡A ver si somos capaces de romper con ellas!
Una compañera de trabajo me ha regalado esta mañana este cuento de Jorge Bucay acerca de las cadenas que nos atan. ¡A ver si somos capaces de romper con ellas! Trabajo, divino tesoro.
Trabajo, divino tesoro. ¿Quién podría describir la belleza y la peligrosidad de un tigre?
¿Quién podría describir la belleza y la peligrosidad de un tigre? Todos nuestros estados de ánimo encuentran su equivalente en la naturaleza.
Todos nuestros estados de ánimo encuentran su equivalente en la naturaleza. En mis tiempos me llamaron muchas cosas: hermana, amante, sacerdotisa, hechicera, reina. Ahora, ciertamente, me he tornado en hechicera y acaso llegue el momento en el que sea necesario que estas cosas se conozcan. Pero, bien mirado, creo que serán los cristianos quienes digan la última palabra. Perpetuamente separa el mundo de las Hadas de aquel en que Cristo gobierna.
En mis tiempos me llamaron muchas cosas: hermana, amante, sacerdotisa, hechicera, reina. Ahora, ciertamente, me he tornado en hechicera y acaso llegue el momento en el que sea necesario que estas cosas se conozcan. Pero, bien mirado, creo que serán los cristianos quienes digan la última palabra. Perpetuamente separa el mundo de las Hadas de aquel en que Cristo gobierna. Hay momentos en los que el miedo entra poco a poco en ti, pero aun así sabes que debes vencerlo.
Hay momentos en los que el miedo entra poco a poco en ti, pero aun así sabes que debes vencerlo.
 La naturaleza siempre nos sorpende con su espectacular belleza.
La naturaleza siempre nos sorpende con su espectacular belleza. Julia, una joven restauradora de arte, encuentra una inscripción oculta, en forma de partida de ajedrez, en un lienzo del un pintor flamenco del siglo XV Pieter van Huys.
Julia, una joven restauradora de arte, encuentra una inscripción oculta, en forma de partida de ajedrez, en un lienzo del un pintor flamenco del siglo XV Pieter van Huys. Hay cuentos como éste de Cortázar que te invitan a leerlos una y otra vez por si algún pequeño detalle se te ha escapado para llegar a comprenderlo del todo. Son cuentos en los que el autor busca un lector cómplice de su obra, un lector que se implique en ella y que no sólo se limite a pasar sobre ella.
Hay cuentos como éste de Cortázar que te invitan a leerlos una y otra vez por si algún pequeño detalle se te ha escapado para llegar a comprenderlo del todo. Son cuentos en los que el autor busca un lector cómplice de su obra, un lector que se implique en ella y que no sólo se limite a pasar sobre ella.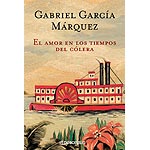 Gabriel García Márquez escribió la curiosa historia de amor de Fermina Daza y Florentino Ariza en El amor en los tiempos del cólera.
Gabriel García Márquez escribió la curiosa historia de amor de Fermina Daza y Florentino Ariza en El amor en los tiempos del cólera.